.jpg)
Phyllis Lambert, la arquitecta del Seagram
Sin Phyllis Lambert, el icónico edificio Seagram habría sido una de las peores obras de William Pereira, no una de las mejores de Mies van der Rohe. Pero ¿cómo es posible que una estudiante de Bellas Artes de 27 años dirigiera el proyecto que el New York Times calificó como “el edificio de milenio”? Hoy rendimos homenaje a una pionera de la arquitectura, una arquitecta que triunfó antes de serlo. Una mujer irrepetible que alcanzó la cima de la profesión cuando el techo de cristal empezaba en la planta baja.

En 1957, la Seagram Company Limited iba a cumplir un siglo de vida y su presidente, Samuel Bronfman, quería celebrarlo levantando un gran edificio en Nueva York. La nueva sede de la compañía debía de ser memorable, un símbolo indisociable de la imagen de su empresa. Sofisticado, elegante, imponente. Un hito de la arquitectura de la capital del mundo. Y con esas premisas contactaron en 1954 con William Pereira, cuya carrera comenzaba a despegar. El diseñador de la Transamerica Pyramid y la Biblioteca Geisel se puso manos a la obra y enseguida tuvo una enorme maqueta del futuro edificio Seagram. Orgulloso, Samuel Bronfman se hizo retratar junto a aquel rascacielos a escala y después le envió la fotografía a su hija Phyllis, que estudiaba arte en París. En este punto, comienza nuestro relato.
El edificio, vulgar; el arquitecto, un estafador.
Nos trasladamos a una buhardilla de Montparnasse. No una de las pequeñas y oscuras, sino una luminosa y espaciosa. Una parte del tejado ha sido sustituida por un gran ventanal sobre el que se posan silenciosas las gotas de agua de una lluvia casi pulverizada. El día es gris, por eso los cortinajes están descorridos, y una luz blanca, plana y fría inunda el estudio. Justo debajo, sobre una tosca mesa de madera, reposa un gran bloque de arcilla que va adquiriendo rasgos humanos. Poco a poco le surgen gestos, como si cambiara la expresión, ahora dolor, ahora calma, mientras unas manos menudas y blanquísimas le van dando vida.
Son las manos de Phyllis Lambert, vestida con una bata blanca manchada, las mangas arremangadas y unas gafas de pasta que le empequeñecen sus ojos grises. Está completamente concentrada, cara a cara con su creación. De vez en cuando se toca el pelo, muy corto para los cánones de la época, y va dejando pinceladas de arcilla aquí y allí sin percatarse. Completamente absorta. Hasta que llaman a la puerta. No hay timbre y aquellos tres golpes de nudillo la sobresaltan. Sacudida por la adrenalina, una de sus manos abre una herida larga en el pómulo tierno de la escultura. “¡Mierda!”-dice en francés. Y luego va a abrir la puerta.

El cartero le trae una carta. En cuanto ve el sobre típico del correo aéreo, con el marco de franjas rojas, azules y blancas, no tiene ninguna duda. Es de su padre. Tiene que serlo. La abre con el cartero aun despidiéndose. Ni se molesta en cerrar la puerta. Hay una foto dentro. Se la lleva bajo el ventanal. Ahora la lluvia sí repiquetea contra el cristal. Y lo que ve le horroriza.
La revista Architectural Forum ya había dicho que el diseño de Pereira “se parecía más a un encendedor de lujo que a un edificio", pero fue la carta que Phyllis escribió a su padre la que sentenció el proyecto. El encabezamiento no dejaba lugar para muchas interpretaciones: “NO, NO, NO, NO, NO”. Así comenzaba y así seguía: “Me perdonarás si alguna vez uso palabras fuertes y sueno enfadada, pero me siento conmocionada y no encuentro absolutamente nada que valga la pena en este proyecto inicial para lo que puede ser el edificio Seagram. Voy a dar por sentado, en todo caso, que no hay ni va a haber más planes dirigidos por los señores Pereira y Luckman. No se puede hacer algo admirable de una cosa sin valor, ni un arquitecto de un estafador. Tampoco pueden las personas que han presentado semejante proyecto producir algo digno de mención, ya que solo se trata de una superficie vulgar, sin absolutamente nada detrás. Y estoy siendo muy generosa al decir tan poco de esto”.
Pues bien, ante aquella generosidad, su padre le ofreció una opción igual de generosa: elegir los mármoles del vestíbulo. Phyllis no se lo podía creer. Estaba tan furiosa que se limitó a responderle: “Pues ya no soy tu hija”. Y Samuel Bronfman sabía que precisamente su hija nunca iba de farol. Ya en una ocasión le había advertido: “Tú te crees muy lista, pero podría desheredarte”, a lo que ella respondió desapareciendo y valiéndose por sus propios medios durante una buena temporada. Años después, lo resumía así: “ El dinero te da poder, pero yo estaba más interesada en lo que podía hacer por mí misma". Una vez más, había ganado el pulso: Bronfman le pidió que se trasladará a Nueva York y la nombró directora de planificación del edificio Seagram. Tenía 27 años.
¿Wright, Mies, Le Corbusier?
Una vez despachado Pereira, tocaba elegir un arquitecto a la altura del proyecto. En una de sus cartas, Phyllis había aconsejado a su padre consultar al sociólogo y urbanista Lewis Mumford para determinar quién podía ser el más adecuado. Así que, cuando le tocó a ella, decidió seguir su propio consejo. La respuesta de Mumford fue tan evasiva como específica: “Pregunta a Phillip Johnson y a Eero Saarinen”. Del acuerdo entre dos extremos tan opuestos, solo podía salir una decisión perfectamente equilibrada. Y así fue.

Ahora viajamos hasta una sala indeterminada en un rascacielos neoyorkino. Una sala de juntas bastante grande, con una mesa interminable de madera de teca y sillones de cuero marrón. Seguramente esta reunión nunca tuvo lugar físicamente, pero sus integrantes sí coincidieron y debatieron. Intercambiaron escritos, probablemente llamadas. Quizás algún whisky. De hecho, en nuestro edificio anónimo, hay un par sobre la mesa, Seagram, por supuesto, uno para Saarinen y otro para Phyllis. Johnson no ha querido. El arquitecto de las Torres Kio está ordenando un revoltijo de papeles, mientras sus compañeros charlan animadamente.
Por las ventanas continuas se entrevé el perfil de Nueva York censurado a franjas por las finas persianas metálicas. Entra una luz dorada que dibuja brillantes líneas paralelas sobre la moqueta marrón. De pronto, Saarinen, se gira hacia Johnson y lo saca del trance: “Phillip, vamos a poner las cartas boca arriba, que Phyllis quiere ver la jugada”. Entre los dos barajan unos nombres que hablan por sí solos: el propio Saarinen, Paul Rudolph, Walter Gropius, Marcel Breuer, Louis Kahn, I. M. Pei y la santísima trinidad del movimiento moderno, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Mies Van der Rohe.

Nada más mencionarlos se miran y se hace el silencio. Saben que la decisión estará entre ellos. A Wright, con 87 años, lo encuentran mayor para un proyecto tan ambicioso-se ve que no sabían con quién trataban- y, además, buscan algo más rupturista. Sobre Le Corbusier, temen que el protagonismo de su arquitectura quede por encima del cometido del edificio. Phyllis lo expresa con suma claridad: “Me siento fascinada por los espacios de Le Corbusier y por sus formas escultóricas, pero ¿no es probable que la gente quede cegada por ellas y no vea más que la superficie?”. En cuanto a Mies, ahí no hay reproches: “Mies nos fuerza a entrar -dice Phyllis- Hay que profundizar. Se podría pensar que esta fuerza austera, esta belleza fea, es terriblemente severa. Y lo es, y sin embargo hay más belleza en ella”. Saarinen y Johnson están de acuerdo. Será Mies.
Mies + Johnson + Phyllis
Mies no tenía la consideración de arquitecto en Estados Unidos y Phyllis ni siquiera había empezado a estudiar arquitectura. Necesitan a alguien que pueda firmar, por lo que deciden mantener a Phillip Johnson a bordo del proyecto. Y él acepta encantado. Al fin y al cabo, como director del Departamento de Arquitectura del MoMA, había sido el gran promotor de Mies en el país norteamericano. Ya en 1947 había comisionado una exposición monográfica sobre el alemán que no estuvo exenta de polémica, pues, para muchos, fue un intento de blanquear las relaciones de Mies con el nazismo dirigido por un antisemita como Johnson. Una circunstancia de la que Phyllis, de familia judía, no dudó en informar a su padre, a pesar de que aquello podía frustrar sus planes sobre el proyecto. Sin embargo, la reacción de Samuel Bronfman fue no reaccionar en modo alguno. El Seagram de Mies tenía luz verde y Phyllis debía ocuparse de que el arquitecto tuviera total libertad. Tanta como para doblar el presupuesto inicial de 15 millones a 30.

Mies debía tener las manos libres, aunque para ello hubiera que convencer a una comisión de 50 hombres en plena ejecución del sueño americano. Phyllis lo cuenta así: “Claro que había otra mujer, era la que tomaba las notas”. En torno a una mesa igual de gigante que la de nuestra anterior reunión ficticia, una mujer que no había cumplido los treinta se reunía para dar órdenes y exigir información a un ejército de ejecutivos, técnicos y arquitectos. Ocupaba una posición central y nadie osaba a llevarle la contraria. Era ella la que trabajaba codo con codo con los arquitectos. Conocía cada detalle del proyecto. Y nunca se había sentido tan viva.
Mies apreciaba la participación de Phyllis. A Johnson le habían encargado ocuparse del diseño del interior del edificio, pero aquella joven incansable estaba en ambos lados. Y lo estuvo hasta el final. Fue ella la que convenció a su padre y a la comisión de que debían renunciar a un tercio del solar para crear una plaza pública. Y debían hacerlo porque ello ofrecería una perspectiva inédita en cualquier otro edificio de Park Avenue. Haría posible apreciar su magnitud y su elegancia. Le daría luz y vida al acceso y lo haría formar parte de la vida de la ciudad. Algo que, nada más terminar el edificio, se demostró un éxito absoluto.

En 1958, los 157 metros de bronce y cristal del edificio Seagram hicieron historia. Aquel era un modelo de rascacielos moderno. La ligereza de su composición, la sencillez de su planta, la modularidad de las oficinas, la calidad de los materiales, el minimalismo y la integración de un amplio restaurante hicieron de él un ejemplo a seguir para todos los grandes edificios corporativos de los años 60 y 70 del siglo XX. Hoy en día, sigue siendo uno de edificios más bellos de la historia de la arquitectura y, desde luego, es uno de los mejores trabajos de su autor. Una obra maestra que habría sido imposible sin el tesón, el esfuerzo, la inteligencia y la valentía de Phyllis Lambert.
En 2014, al entregarle el león de oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia, Rem Koolhaas dijo de ella: "Los arquitectos hacen edificios, pero Phyllis Lambert hace arquitectos". Mies ya estaba ahí, pero Phyllis lo hizo aún más grande.

Bonustrack: epílogo, algunas consideraciones y datos curiosos:
El proceso de elección de arquitecto fue más complejo que en nuestra pequeña ficción. Los candidatos propuestos por Johnson y Saarinen fueron clasificados como “Los que quieren pero no deberían, los que deberían pero no podían, y los que podían y deberían”. A ello siguieron seis meses de consultas con los candidatos, hasta reducir la lista a Wright, Le Corbusier y Mies.
Wright, que era de gatillo fácil, llegó a presentar un proyecto gigantesco de más de 100 plantas que fue desechado… ¿Y aun así lo encontraron mayor?
En realidad, a Mies Van der Rohe le hubiera gustado dejar vista la estructura del Seagram, pero, al igual que le ocurrió con los Lake Shore Drive de Chicago, la normativa antiincendios estadounidense obligaba a recubrir de hormigón los elementos estructurales. Por ello, las vigas y pilares de bronce que vemos en la fachada del Seagram son una suerte de evocación escultural de la verdadera estructura de acero.
A Mies le sacaba de quicio el aspecto desordenado de las persianas a diferentes alturas. Como eliminarlas por completo no era una opción, se llegó a una opción alternativa: las persianas del edificio Seagram solo tienen tres posiciones: abierta, cerrada, o a mitad de ventana.
Tras terminar el edificio, Phyllis Lambert estudió arquitectura y trabajó con Mies en proyectos tan relevantes como el Saidye Bronfman Centre for the Arts de Montreal. Tras la muerte de Mies, fundó el Centro Canadiense de Arquitectura de Montreal y se especializó en la preservación, rehabilitación y conservación de edificios monumentales. Una actividad a la que se ha dedicado en cuerpo y alma y con la que ha logrado poner a salvo piezas fundamentales del patrimonio arquitectónico de su ciudad natal.
Además de los muchísimos premios y reconocimientos que podéis ver en Wikipedia, hay uno que merece una mención especial, el último, concedido en febrero de este año, justo después de su 96º cumpleaños. Se trata del premio Ada Louise Huxtable 2023 Celebrating Women in Architecture, que reconoce su activismo cívico en Montreal, su compromiso con la revitalización de los barrios, su involucración en la construcción de viviendas de interés social y su trabajo para la democratización del proceso de planificación urbana. ¡Enhorabuena y felicidades, Phyllis!

Fuentes del texto: Este artículo se ha redactado gracias a la información encontrada en Clienta y arquitecta: Phyllis Bronfman Lambert. Un momento fundamental en la arquitectura, escrito por Juan Fernando Valencia; La heredera de la ginebra Seagram que marcó la historia de la arquitectura, escrito por José Manuel Abad; Phyllis Lambert, escrito por CIRCARQ; Historias y arquitecturas del Midtown: Pereira y algunas cosas que los arquitectos tienen que saber, escrito por Pablo J. López Hernández; y Mies: menos es más, escrito por Anatxu Zabalbeascoa.
Más fotos: Tenéis un buen reportaje fotográfico en nuestro Instagram en este post.
Te puede interesar
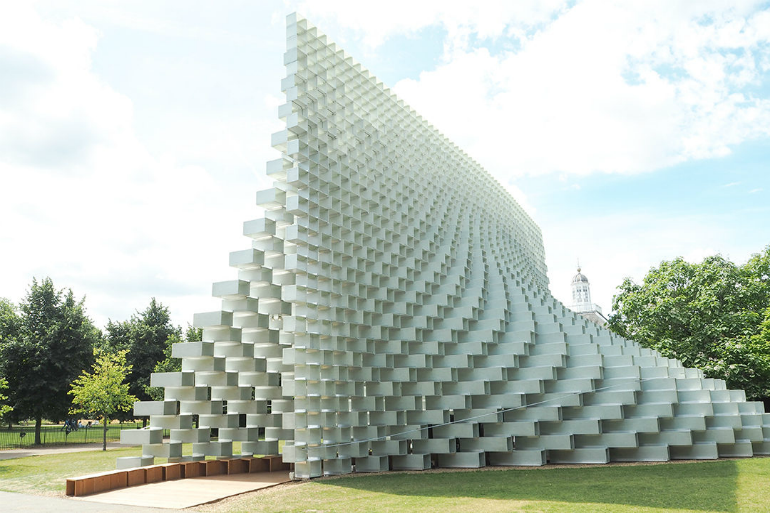

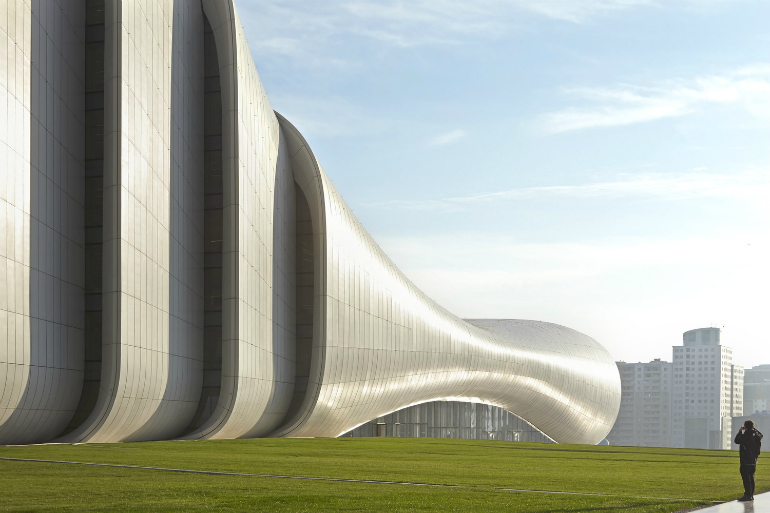
 Contactar
Contactar Llamar
Llamar